Vivimos en una era donde los algoritmos y la viralidad marcan el pulso de lo que se consume en el ecosistema digital. Como comentarista de noticias y analista de temas de integración en el programa «Su Mundo», he vivido de cerca cómo estas dinámicas muchas veces desvirtúan el mensaje. Una amiga, siempre atenta a lo que circula en redes, suele advertirme sobre las «miniaturas» o clips que editan mis participaciones. No lo hace por crítica, sino por genuina preocupación: ¿cuánto de lo que decimos realmente llega como lo dijimos?
Un ejemplo reciente lo ilustra bien. Participé en una entrevista en el programa de Manolo Ozuna y Anabell Alberto. Allí abordamos temas históricos, sociales y políticos con franqueza. Hablé sobre el abuso tarifario, la corrupción, y hasta mencioné la posibilidad de una candidatura independiente. Pero bastó una frase –sacada de contexto– para detonar una avalancha de críticas: «Me robaré la luz», dije en tono irónico, como crítica al sistema. Esa línea, aislada, fue suficiente para eclipsar la conversación completa. Los algoritmos hicieron lo suyo. La viralidad se encargó del resto.
Pero, ¿qué es la viralidad? Es una métrica emocional, no un sinónimo de calidad. Lo viral se reproduce masivamente sin importar su veracidad, su valor educativo o su responsabilidad. Importa que provoque algo: morbo, odio, risa, indignación. Y detrás de ese fenómeno está el algoritmo, el verdadero editor en jefe del siglo XXI. Una lógica impersonal que decide qué vemos, cuándo y cuánto, en función del engagement que produce. Si no genera clics, reacciones o tiempo de pantalla, simplemente desaparece.
El gran problema es que el contenido sensato, educativo, histórico o esperanzador está perdiendo la batalla. En su lugar, triunfan los escándalos, los titulares rotundos, las emociones extremas. Nos arriesgamos a vivir no solo en burbujas informativas, sino también en un estado de distorsión emocional. Lo que importa ya no es lo que dijiste, sino cómo puede ser recortado y convertido en carnada para el morbo digital.
No me escandalizan las críticas. Me preocupa más el desplazamiento del sentido, la pérdida de profundidad, la renuncia al contexto. La opinión pública está siendo reemplazada por la «opinión viral», y con ello se debilita la conversación democrática.
Sin embargo, no todo está perdido. Esta era también nos reta a resistir. A seguir apostando por el contenido que construye, aunque no sea tendencia. A sembrar mensajes que inviten a pensar, aunque no se vuelvan virales. En un mundo de ruido, tal vez el acto más revolucionario sea seguir diciendo cosas sensatas.


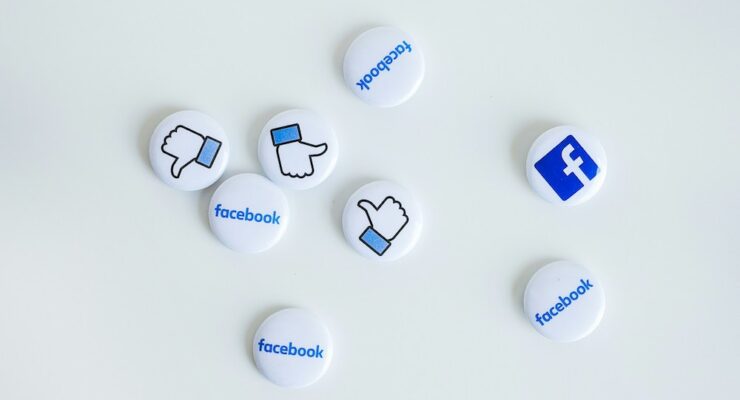




Comentarios