La gente administradora de poder que entra a la historia por la puerta de alante –y no por el traspatio como antihéroe– siempre se ocupa, a partir de la actuación y el discurso, de conectar estas dos categorías citadas en el título de esta columna.
Se trata de un ejercicio muy difícil y con frecuencia se asemeja a mezclar agua con aceite, puesto que detentar poderes, especialmente públicos, es de por sí una convocatoria a la arrogancia, la cerrazón, la miopía, la falta de sentido común y el narcisismo.
Algunos entes blindados con inteligencia emocional y prudencia, ejercen el poder con los pies en el suelo y visión de largo plazo, con la convicción de que se trata de momentos que terminan, mientras la vida continúa para verle la cara a muchas personas, incluyendo a las atropelladas.
Esos –que suelen ser muy pocos– son siempre extrañados, dejan grata recordación y se mantienen como referentes legitimados por la sociedad, pues cultivan las virtudes como el espíritu de servicio, la aportación de soluciones, la conciliación, la tolerancia, la humildad y la transparencia.
Otros –que resultan los más– usan el poder para avasallar, su narrativa está compuesta por verdades absolutas, su hablar es un monólogo mirándose el ombligo y se asumen infinitos, incuestionables, perfectos e inmarcesibles.
En ese marco, dirigen con altanería, pedir disculpas y enmendar no se hizo para ellos, aunque sus errores superen en visibilidad el tamaño de un elefante. Padecen disonancia cognitiva, son eminentemente fatuos y lo ejercen sin rubor.
Esos, cuando el poder termina –porque todo poder terrenal es finito– son masacrados por la soledad, arrollados por su delirio de grandeza, ahogados en el muladar del éxito para el que trabajaron. Son unos “ex” deplorables, odiados, perseguidos como ratas, de sueño convulso y noches inquietas.
¿Es tan difícil ser sensato?




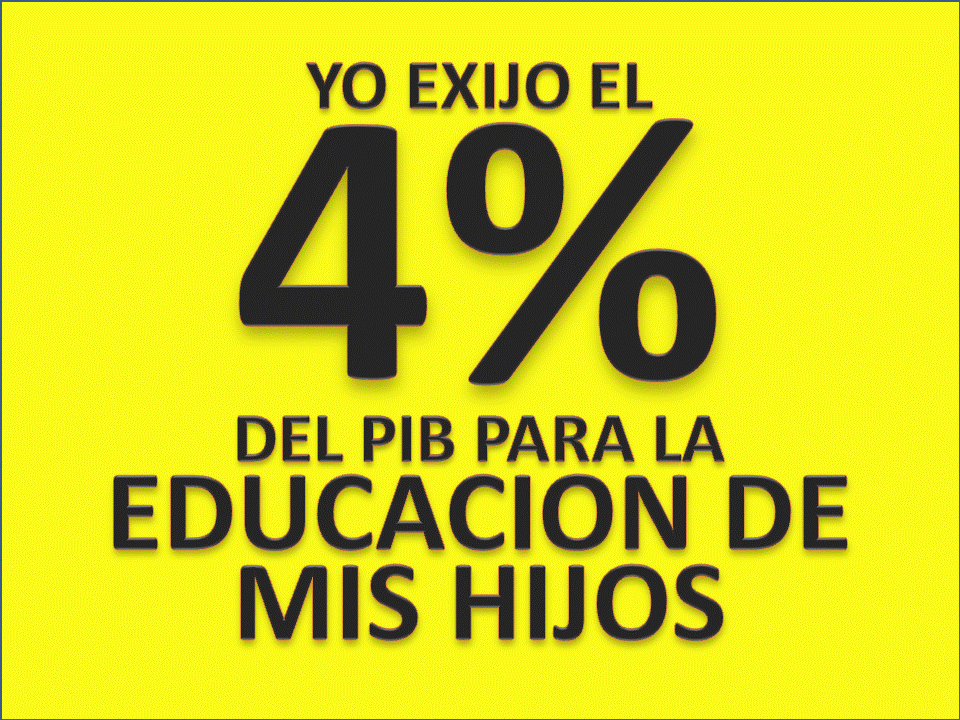

Comentarios